EL SIGLO DE DELIBES
La infame censura
Después del premio Nadal, concedido a su primera novela el día de Reyes de 1948, Miguel Delibes conjugó las hieles y aliento del galardón para reescribir a lo largo de aquel año las 87 páginas introductorias desechadas de La sombra del ciprés es alargada, la novela premiada que vio la luz sin andillas en abril de 1948
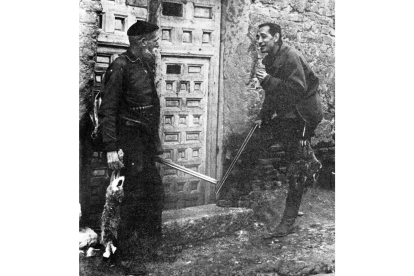
Delibes con Marcelo el Barbas en Valdestillas.-EL MUNDO
LA BELLA Y LA BESTIA
Sebastián, el protagonista de Aún es de día, lleva en su estampa doliente la desilusión del «polvo y ceniza» del Kempis que sirve de lema a la novela. De hecho, el pesimismo de La sombra del ciprés adquiere aquí una mayor desesperanza y el poso de amargura tiene un peso superior, porque surge de una realidad social deprimente y no es resultado de un alejamiento voluntario. Si La sombra del ciprés encerraba el apriorismo de que su protagonista, educado severamente, no puede hacer nada para esquivar su destino, y se doblega, en Aún es de día Sebastián trata de superar la lacra de su aspecto negativo, obstinándose en ser optimista por más palos que reciba. Entretanto, da lecciones de caridad y se mantiene ajeno al rencor, aunque salga de la prueba estragado y deshecho.
El ilustre catedrático complutense Joaquín de Entrambasaguas (conocido como Entrambasnalgas en aquel pérfido universo literario) había calificado el relato de semejantes pesadumbres como «pornografía del alma»: un rescoldo indeseable de la experiencia traumática de la guerra, que había desvirtuado los sentimientos de la gente y conducía a los escritores a una especie de «exhibicionismo de sus heridas espirituales». Fue la modalidad de expresionismo existencial que los doctrinarios bautizaron como «tremendismo». Y si los vigilantes de la censura no podían permitir que prosperara semejante extravío, menos en la laureada Valladolid que en ningún otro sitio.
Miguel Delibes llegó a proponer otros seis títulos distintos a esta primera novela radicada en su Valladolid: El guante, Barrio nuevo, El amanecer, Un pobre hombre, Días oscuros y Todos somos de barro. «Pensándolo ahora, debería haber dejado El guante, que es un título más mío e incluso responde mejor al contenido del libro, sobre todo al desenlace». La vida de los barrios de Valladolid, su independencia y peculiaridades, constituyen el escenario de la pasión del pobre jorobado Sebastián, un dependiente de comercio que encuentra en la tienda refugio para sus sueños. Sebastián es el hijo deforme de un padre contrahecho y de una mujer agria y alcoholizada. El padre muere pronto, pero la madre sobrevive para amargarle la existencia.
A pesar de su deformidad y pobreza, Sebastián no se deja acoquinar. Con empeño decidido y un carácter a prueba de estragos y fracasos, logra colocarse como dependiente en uno de los mejores almacenes de la ciudad. Entonces, una chica del barrio, seducida y abandonada por otro alipende, pretende reparar su deshonra atrayendo a Sebastián para que haga de padre del hijo que espera. Cuando Sebastián descubre el ardid, huye desengañado de su buena fe. Ahí empieza a concebir otro amor: una pasión platónica pero desenfrenada hacia la señorita Irene, la soltera más hermosa y bella de Valladolid, que además es rica. Este embeleso silencioso e hirviente le despeja el alma de resentimientos, purificando sus ideales. Y es en ese momento cuando Sebastián, que nunca había sido muy religioso, se transforma en un capillita, ávido de confesión y feliz en la penumbra cobijadora de la iglesia. Con un esfuerzo admirable, se propone y empieza a conseguir la redención de su madre y hermana, apartándolas de la vida sórdida.
Pero el infortunio lo persigue y transforma su adoración de la señorita Irene en fetichismo. Aquella pasión sumisa llega a tales límites que un día que Irene acude a comprar al establecimiento, se deja un guante olvidado. Sebastián lo recoge, lo guarda y lo manda copiar, sin más propósito que conservar una prenda suya, que le sigue infundiendo anhelo de perfección. Pero aquella temeridad le resulta fatal y don Saturnino, al descubrir el robo después de una búsqueda intensa, lo despide, cuando Sebastián halla de vuelta por la tarde un guante igual que le fabrica su vecina doña Luisa, para llevarse el dejado por Irene a su casa. «La dignidad y la honradez humana, concluye la novela, son como el agua en un colador».
Con ingredientes de folletín melodramático, esta novela estragada por la censura muestra las penurias de aquel Valladolid que empieza a tender sus barrios por los labrantíos aledaños. El lenguaje narrativo es preciso y resuelto y su escenario urbano se extiende entre las estatuas de Ansúrez y Zorrilla: el conde, diluido en la niebla matutina que sube del Pisuerga, y el poeta romántico, unidos por la zizzagueante calle de Santiago, que es el ágora de la ciudad. «El conde, con una clarividencia mesopotámica, fundó la ciudad a fines del siglo once, en la confluencia de dos ríos, el Pisuerga y la Esgueva. La Esgueva es femenino, tal vez por sus curvas y redondeces, tal vez por sus arrebatos intempestivos, que en determinados momentos de la historia pusieron a remojo la ciudad».
DESTROZOS DE LA CENSURA
La parábola degradada de Sebastián, que tensa sus limitaciones para congraciarse con quienes le rodean, desató la furia censora, siempre proclive a interpretaciones y apostillas desvariadas, capaces de ver insidiosas pretensiones corrosivas en aquella pintura realista de la existencia infrahumana de los pobres de aquel Valladolid.
Los primeros censores dependían de la Secretaría General de Franco y fueron sustituidos en el primer gobierno de los sublevados en Burgos por falangistas adscritos al ministerio de Serrano Súñer: Alfaro, Tovar, Ridruejo, Giménez Arnau y Juan Beneyto (más tarde, decano de la facultad madrileña de Ciencias de la Información). Al final de la guerra, esa vigilancia pasó a la Secretaría General del Movimiento. Cuando expira 1941, el hedillista Patricio González de Canales pasa a detentar la delegación de Propaganda, manteniendo al frente de la censura de libros a Juan Beneyto.
El 16 de febrero de 1942 despiden a la primera plantilla de tachadores y convocan una oposición para proveer el servicio con seis intelectuales de confianza. Entre los caídos figuraban Eugenio Suárez, futuro creador de El Caso, unos cuantos vagos y su jefe, el novelista Darío Fernández-Flórez, que encontró nuevo acomodo al frente de las publicaciones oficiales, en la Jefatura de Ediciones del Servicio Nacional de Propaganda, para descanso entre otros de Pío Baroja, vejado con tenacidad por «cortes, demoras e informes rencorosos» en sus intentos de volver a publicar libros. El vallisoletano Darío Fernández-Flórez (1909-1977), había sido uno de los delatores que llevó al filósofo Julián Marías a la cárcel en 1939.
Enrolado en el ministerio falangista de propaganda, como director de ediciones, compartió unas cuantas sinecuras de menor cuantía con el próspero negocio avícola de una granja de pollos y gallinas ponedoras en Torrelodones. En el ministerio y en la radio, vivaqueó durante más de una década, hasta el ascenso a ministro de Arias-Salgado, que nunca le perdonaría el escándalo precedente de su novela Lola, espejo oscuro (1950). Los censores eclesiásticos se hacían cruces ante aquella manga ancha con un plato tan fuerte para la estricta dieta del Régimen. Pero él sabía bien en qué cestas tenía que poner los huevos.
El 15 de junio de 1942 se incorporan a la tacha seis nuevos censores, que han superado las pruebas encaminadas a garantizar su «desempeño en el mejor de los secretos». Se les advierte que cualquier tipo de publicidad de su condición conllevará la baja automática. Son el poeta Leopoldo Panero, los juristas Liborio Hierro y Carlos Ollero, el endocrino y editor mancomunado de las Completas de José Antonio y segundo marido de Margarita Manso, la fascinante musa del Veintisiete, Enrique Conde Gargollo (1907-1999), José María Peña y el juez Antonio Sánchez del Corral, que concluirá sus días casi centenario como miembro perpetuo del Consejo de Estado.
Pero el tropel de los censores no acaba ahí. Hubo militares (Fernández-Monzón, Luis Martos, Francisco Castrillo y el golpista Alfonso Armada), académicos (Tovar, Martín de Riquer, García Yebra o Maravall), novelistas (Cela, Agustí, Torrente, Vintila Horia y el Planeta Ángel Vázquez), publicistas (Ricardo de la Cierva, Pedro de Lorenzo, Demetrio Ramos, Fernando Díaz-Plaja o Juan Ramón Masoliver), poetas (Ridruejo, Federico Muelas, Rosales o Vivanco) y clérigos, como el filósofo agustino Saturnino Álvarez Turienzo, Miguel de la Pinta, Francisco Aguirre, Santos González y Andrés de Lucas Casla.
El tropel de los censores, pastoreado entre 1950 y 1962 por Gabriel Arias Salgado, «ministro franquista de corazón sin reservas» dio el relevo a Fraga y s u cuñado Robles Piquer, quienes supieron ser condescendientes y generosos con los sumisos vasallajes de Cela y Marsé. En aquel mundo de trampa y bribones no todos actuaron con similar gallardía. Por eso importa resaltar la saña de Pedro de Lorenzo (activo entre 1948 y 1952; quien medró en el hornillo falangista como director de El Diario Vasco y La voz de Castilla, antes de desembocar en Abc), con la novela de Delibes, a quien se la tenía guardada desde el Nadal por la postergación de su compinche Pombo Angulo. Su repaso, con alianza eclesiástica, desguazó la novela, que únicamente recuperó su integridad en la restringida difusión de las Obras completas, en 1963.